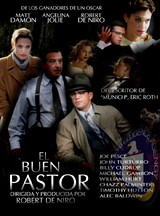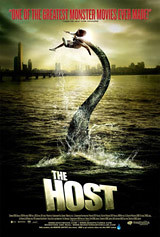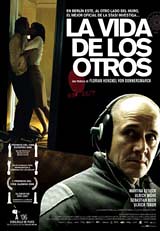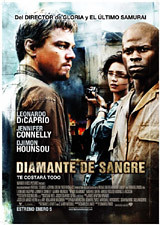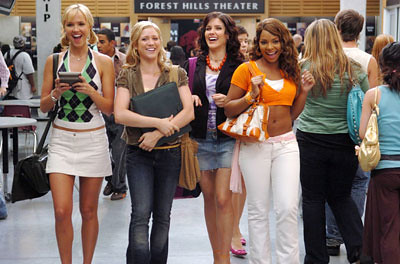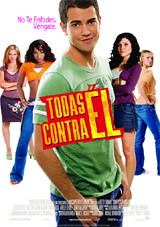Relecturas
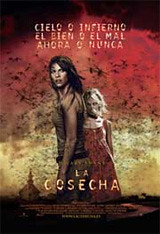
Stephen Hopkins, 2007
Reparto: Hilary Swank (Katherine Winter), David Morrissey (Doug), Idris Elba (Ben), AnnaSophia Robb (Loren McConnell), Stephen Rea (padre Costigan), William Ragsdale (sheriff Cade), John McConnell (mayor Brooks), David Jensen (Jim Wakeman), Yvonne Landry (Brynn Wakeman), Samuel Garland (William Wakeman).
Guión: Chad Hayes y Carey W. Hayes; basado en un argumento de Brian Rousso.
* *
Un test seguro para distinguir cuando te cuenta la historia un director inteligente y cuando te la cuenta un tonto es como el protagonista descubre la verdad. La verdad puede venir de la mano de un científico con melena blanca (el camino rápido), de un moribundo, de un cotilleo, de un ordenador, de un secreto que nadie debería saber (esta suele ser la más fiable). Los protagonistas inteligentes filtran lo que oyen, discuten, se resisten a creer. El director de “La cosecha” ha elegido un atajo más corto aún que el del científico de la melena blanca: ha elegido la mesa de montaje. Yo todavía no sé si felicitarle por el morro que le echa o decirle que se vaya a hacer gargaras. No tiene desperdicio, la protagonista se entera de la verdad de la historia porque el montador le pone delante la secuencia de los hechos tal como ocurrieron. Nadie habla, nadie explica, aparecen las escenas y ya sabemos que fue así.
La protagonista es una profesora universitaria que estudia milagros para darles una explicación científica. Había sido misionera en África, pero una tragedia le hizo renegar de su fe. Ahora la llaman de un pueblo llamado Haven donde unos fenómenos paranormales apuntan a que una niña es la encarnación del diablo.
Los haveanos, o haveneños, no me sé el patronímico, están sufriendo una por una las diez plagas bíbilicas. La lista de las diez plagas es igual de socorrida que la de los siete pecados capitales, o los cuatro evangelistas. La teología es un tesoro inagotable de esqueletos narrativos para autores sin imaginación.
Conscientes o no del dolor de cabeza que significa su propuesta, los autores han puesto todo de su parte para que al menos no resulte indiferente. Haven es el lugar donde se libra la batalla entre el bien y el mal. Allí es donde se decide si el demonio va a dominar el mundo y por tanto nos van a subir todavía más el recibo del teléfono, o si Hillary Swank va a salvarnos de tener que hacer cola en la ventanilla del banco. Me pregunto por qué el demonio elige formas tan raras en las películas cuando uno se lo encuentra en cada esquina con ropa de paseo.