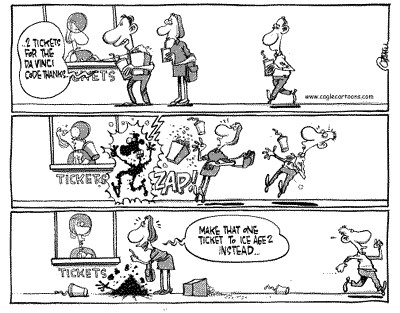
El código Da Vinci ** | Jordi Costa | Fotogramas
Detestado a partes iguales por católicos (que no han sabido reconocer a su más sofisticado publicista) y por amantes de la buena literatura (contrariados porque un escritor de best sellers haya sabido capturar el espíritu de su época), Dan Brown logró con El código Da Vinci el perfecto equivalente en letra impresa de una atracción extrema de parque temático: la ilusión sostenida de que el mundo se pone patas arriba para, en el último momento, recuperar la verticalidad en una reafirmación simbólica del viejo orden. Autor capaz de describir las Tullerías como el equivalente parisiense del Central Park neoyorquino, Brown explora en su pospulp conspiranoico la médula de una era metrosexual que sueña con regirse bajo el signo de lo femenino mientras se empeña en preservar, por si acaso, las apariencias de un orden masculino que es percibido como espejismo útil. Es fácil descalificar a Brown cuando, en realidad, habría que aprender a envidiarle por haber sabido componer la Gran Novela de unos tiempos en los que incluso la historia secreta de la heterodoxia puede ser reciclada en engarzado de cliffhangers para un best seller de lectura autocombustible. Moderna novela de caballerías desarrollada en el inmaterial universo de la información encriptada, El código Da Vinci no es, precisamente, material transgresor, sino la revitalización de unos arquetipos universales, a través de un juego, calculadamente ambiguo, de pretendida refutación del sistema de creencias que forma parte de nuestro ADN cultural. En el fondo, el plan secreto de Dan Brown resulta diabólico de tan soterradamente vaticano: lo que hace es reconciliar la herejía con el dogma, proponiendo el frágil equilibrio de contrarios como ajuste de la máxima lampedusiana según la cual algo tiene que cambiar para que todo siga igual.
Fidelidad y caramelización. Con El código Da Vinci, Ron Howard, uno de los grandes guardianes de las esencias mainstream, parece haber encontrado el material ideal para afrontar el mega-blockbuster definitivo. La elección de su casting no puede parecer más intencionada: Forrest Gump y Amélie, por fin juntos en una odisea que descifra el mito fundacional de la búsqueda del Grial, sirviéndose de una estructura narrativa dinámica a lo Con la muerte en los talones (A. Hitchock, 1959), convenientemente atravesada por samplers visuales de El Nombre de la Rosa (J.J. Annaud, 1986) y otros memes culturales. No es la peor película que el espectador medio puede echarse a la cara, pero tampoco el acontecimiento que se ha anunciado a bombo y platillo: se trata de una fidedigna adaptación del best seller, con algunos giros y matizaciones finales que quizá ponen aún más empeño que Brown (que ya es decir) en neutralizar, amortiguar y caramelizar los espejismos de iconoclastia de la trama.
Howard imprime una urgencia y una velocidad a su exposición que le emparentan con el lector incapaz de frenar la lectura de tan adictivo material: se pierde, por el camino, la claridad del proceso deductivo y, de paso, aflora la ridiculez quintaesencial de un personaje tan improbable como el del monje Silas.
1 comentarios:
Jordi Costa es una de las mejores firmas de Fotogramas; no me suelo perder sus textos. Gran crítica, desde luego.
Publicar un comentario